Por: Jhorinder Guerrero, Laura Acosta, Eileen Peña, Eduardo Martinez.
Hoy en día, en Colombia, miles de personas adultas de entre 40 y 50 años han visto interrumpido su proceso educativo a causa del conflicto armado y el desplazamiento forzado. La población objeto de esta propuesta pertenece a generaciones que vivieron directamente los impactos de la guerra, lo que significó una ruptura en sus trayectorias de vida y en sus oportunidades de formación. Como señalan Vega-Monsalve & Ruiz-Restrepo (2018), “las bajas condiciones de escolaridad favorecen la pobreza y la vulnerabilidad, mientras que la violencia en Colombia limitó de manera estructural el acceso a la educación en zonas rurales” (p. 12).
Según el Registro Único de Víctimas (RUV), Colombia cuenta con 8.5 millones de personas reconocidas como víctimas de desplazamiento forzado, de las cuales más de 5 millones siguen en situación de desplazamiento interno (Unidad para las Víctimas, 2023). Entre los adultos desplazados, el 11,3 % no tiene ningún nivel educativo y el 39,8 % apenas alcanzó la primaria (ACNUR, 2023). Estas cifras evidencian cómo la población víctima no solo perdió su territorio y su comunidad, sino también el acceso a la educación, quedando en mayor vulnerabilidad frente al desempleo y la exclusión social.
¿Por qué nace la propuesta?
La pertinencia de este estrategia educativo radica en que, en palabras de Illeris (2014), “el fin del aprendizaje transformador es la emancipación del individuo, que pueda llegar a ser un sujeto autónomo capaz de tomar decisiones basadas en un juicio crítico” (p. 24). En un país marcado por inequidades y desigualdad educativa, “el aprendizaje transformador se activa en momentos de crisis vitales, cuando las personas se ven obligadas a cuestionar los marcos de referencia con los que venían interpretando el mundo” (Mezirow, 1997, citado en Illeris, 2014, p. 12).
Así, garantizar procesos educativos para adultos víctimas del conflicto no solo impacta en sus trayectorias individuales, sino que favorece la reconstrucción del tejido social, al fomentar la convivencia, la inclusión y la construcción de paz (Grupo de Memoria Histórica, 2012; MEN, 2014).
Voces que crean esperanza
La estrategia educativa “Voces que crean esperanza” se concibe como un modelo de educación transformadora que combina nivelación académica, procesos de resiliencia y participación comunitaria. Según Ortiz (2020), las prácticas educativas deben ir más allá de la transmisión de conocimientos, integrando saberes comunitarios, memoria histórica y reflexión crítica. Como sostiene Freire (1970), “nadie educa a nadie, nadie se educa a sí mismo, los hombres se educan entre sí con la mediación del mundo” (p. 72).
Objetivo general:
Desarrollar competencias educativas, sociales y emocionales de adultos víctimas del conflicto armado entre 40 y 50 años, mediante un proceso de aprendizaje transformador que promueva resiliencia, construcción de paz y reintegración comunitaria.
Objetivos específicos:
Brindar espacios de reflexión crítica para que los participantes resignifiquen sus experiencias de violencia y fortalezcan su autoestima.
Desarrollar procesos de nivelación académica en competencias básicas de lectoescritura.
Fomentar la participación comunitaria a través de círculos de palabra y proyectos colectivos.
Fundamentos y metodología
La propuesta se sostiene en la idea de que la educación no puede limitarse a la simple transmisión de conocimientos, sino que debe ser un proceso dialógico, reflexivo y transformador. Como lo afirma Freire (1970), “nadie educa a nadie, nadie se educa a sí mismo, los hombres se educan entre sí con la mediación del mundo” (p. 72).
Desde esta perspectiva, la metodología no busca imponer contenidos de forma rígida, sino abrir un espacio donde los adultos participantes reconozcan y resignifiquen sus experiencias de vida a través del aprendizaje. Illeris (2014) lo explica con claridad: “la metodología transformadora no transmite conocimientos de forma lineal, sino que se basa en la participación activa, la discusión y la experiencia vivida” (p. 45).
En este sentido, se parte de un enfoque de aprendizaje transformador, en el cual las crisis y las rupturas vividas por las víctimas del conflicto se convierten en puntos de partida para la reflexión y la reconstrucción de nuevos significados. Tal como señala Illeris (2014), “el proceso implica diálogo reflexivo, cuestionamiento de supuestos previos y la construcción colectiva de significados en la interacción social” (p. 38).
Esto significa que cada actividad propuesta está diseñada no solo para nivelar competencias académicas como la lectoescritura, sino también para sanar, fortalecer la autoestima y reconstruir la memoria colectiva. De ahí que los círculos de palabra y la elaboración de narrativas propias sean metodologías centrales: permiten a cada persona contar su historia, ser escuchada y transformar el dolor en esperanza compartida (CNMH, 2015).
La metodología, entonces, articula tres momentos esenciales:
Escuchar y narrar experiencias en un espacio seguro y horizontal.
Reflexionar colectivamente, conectando esas experiencias con aprendizajes significativos.
Construir productos comunitarios, como un libro de memorias o un mural de palabras, que se convierten en símbolos de resiliencia y dignificación.
Actividades: aprender desde la experiencia.
La estrategia “Voces que crean esperanza” se desarrolla a través de diferentes actividades que combinan la nivelación académica con la resignificación de experiencias de vida. Cada fase está pensada para fortalecer competencias básicas y al mismo tiempo abrir espacios de sanación y reconstrucción comunitaria.
Fase 1. Taller de Lectoescritura Significativa.
En esta primera fase se busca fortalecer la comprensión lectora y la producción escrita de los adultos participantes. Para ello, se trabaja tanto con textos escolares como con narrativas personales. Desde la primera sesión, el docente plantea la dinámica: “Hoy vamos a leer y escribir desde lo más valioso: su propia experiencia. No importa la ortografía o los errores; lo importante es la voz que ustedes tienen y que merece ser escuchada.”
Cada participante escribe un breve texto: un recuerdo de infancia, un día significativo o una reflexión sobre el futuro. Quienes lo deseen pueden leer en voz alta, mientras los demás escuchan en silencio. La retroalimentación se realiza colectivamente, valorando la claridad y la fuerza del mensaje.
En las sesiones posteriores se trabajan la ortografía, la redacción y la puntuación, usando como material los propios relatos. El producto final de esta fase será un “libro comunitario de memorias y aprendizajes”, elaborado con las voces de todos los participantes.
Fase 2. Círculo de Palabra y Resignificación de Experiencias
En esta etapa se promueve un espacio de expresión segura y horizontal donde los participantes pueden narrar sus vivencias y resignificarlas en clave de resiliencia y aprendizaje. El facilitador organiza las sillas en círculo y coloca en el centro un símbolo comunitario —una vela encendida, una piedra o un tejido— que representa la unión y el respeto.
Antes de iniciar, cada persona decide si desea compartir su historia o simplemente escuchar. La dinámica gira en torno al “objeto de palabra”: “Este objeto representa la voz. Quien lo tenga en las manos tiene la palabra; los demás escuchamos sin interrumpir.”
En una primera ronda, los participantes comparten libremente recuerdos o emociones relacionadas con su experiencia como víctimas del conflicto. En una segunda ronda, se abre la reflexión con preguntas como: “¿Qué aprendiste de esa experiencia?”, “¿Qué palabra describe tu fuerza en ese momento?”, “¿Cómo podemos transformar el dolor en esperanza colectiva?”
El cierre es simbólico: cada persona escribe en una tarjeta una palabra que represente su resiliencia —“esperanza”, “perdón”, “familia” y la coloca en un mural colectivo de palabras.
Fase 3. Productos comunitarios y memoria colectiva.
La última fase integra los aprendizajes de las etapas anteriores. Los relatos trabajados en el taller de lectoescritura y las palabras del círculo de reflexión se transforman en productos tangibles que quedan como testimonio de resiliencia y memoria comunitaria.
El libro de memorias, el mural de palabras y las narraciones compartidas no solo fortalecen la autoestima académica de los participantes, sino que también dejan un legado colectivo que simboliza la reconstrucción de la esperanza.
Conclusión
Para nosotros, como grupo de estudiantes de Psicología, esta propuesta es profundamente significativa porque reconoce que la educación puede ser un camino de resiliencia, dignificación y reconstrucción del tejido social. “La escolaridad se ha identificado como un factor clave de superación de la pobreza y movilidad social ascendente” (Vega-Monsalve & Ruiz-Restrepo, 2018), y creemos que con Voces que crean esperanza no solo se recupera el derecho a aprender, sino también la posibilidad de sanar y proyectar nuevos futuros.
Nos parece una propuesta importante porque no se limita a enseñar contenidos, sino que devuelve voz, sentido y esperanza a quienes el conflicto intentó silenciar. Como diría Freire (1970): “La educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo.”
Referencias
ACNUR. (2023). Informe sobre desplazamiento forzado en Colombia. Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.
Flórez, R. (2005). Educación como mecanismo de dignificación y participación social. Bogotá: Editorial Pedagógica.
Forero, J. (2017). Educación rural en contextos de conflicto. Revista Colombiana de Educación, 72(1), 55–78.
Freire, P. (1970). Pedagogía del oprimido. México: Siglo XXI Editores.
Grupo de Memoria Histórica. (2012). ¡Basta ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad. Centro Nacional de Memoria Histórica.
Illeris, K. (2014). Transformative Learning and Identity. Routledge.
Mezirow, J. (1997). Transformative Learning: Theory to Practice. New Directions for Adult and Continuing Education, 74, 5–12.
Ministerio de Educación Nacional [MEN]. (2014). Lineamientos de política para la atención educativa de poblaciones en situación de vulnerabilidad. Bogotá: MEN.
Ministerio de Educación Nacional [MEN]. (2016). Plan Nacional Decenal de Educación 2017–2026. Bogotá: MEN.
Ortiz, J. (2020). Educación flexible en contextos de conflicto armado. Revista de Estudios Sociales, 72(2), 122–135.
Rojas, C. (2007). Educación y desigualdad en Colombia. Universidad Nacional de Colombia.
Unidad para las Víctimas. (2023). Registro Único de Víctimas – RUV. Bogotá: Gobierno de Colombia.
Vega-Monsalve, L., & Ruiz-Restrepo, M. (2018). Educación y pobreza en contextos de conflicto armado en Colombia. Revista Latinoamericana de Educación, 14(28), 45–67.
Zuluaga, O. (2005). Historia de las prácticas pedagógicas en Colombia. Bogotá: Universidad Pedagógica Nacional.
CNMH (Centro Nacional de Memoria Histórica). (2015). Memoria histórica como recurso pedagógico en procesos de reconciliación. Bogotá: CNMH.
Recommended3 dieron "Me gusta"Publicado en Psicología, Salud
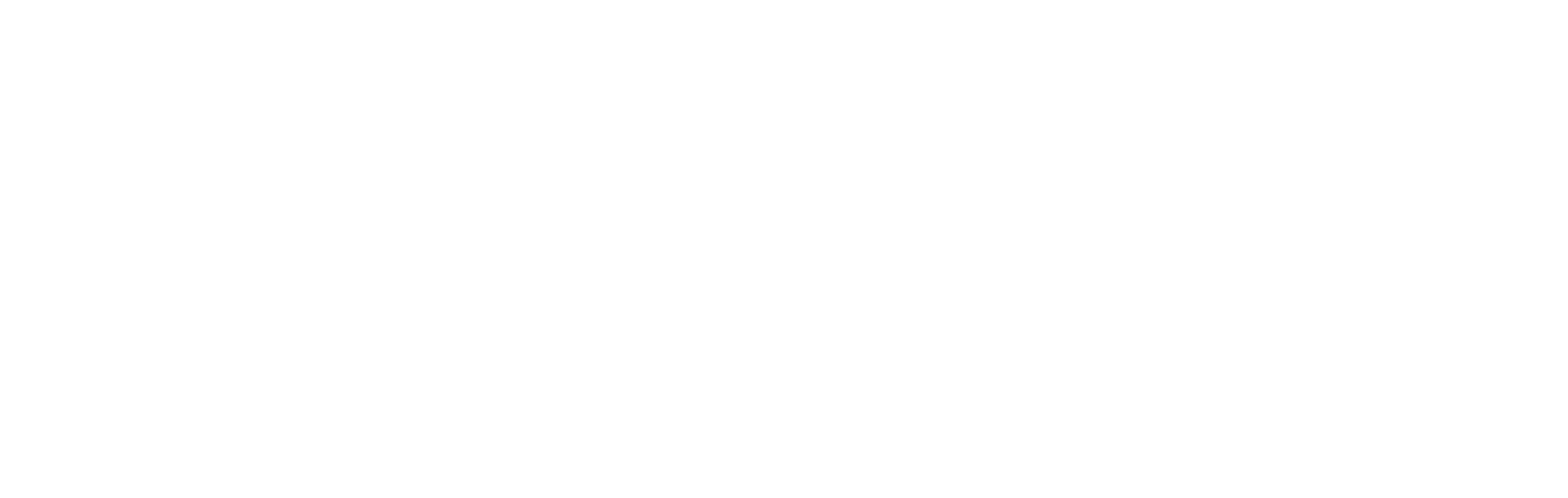
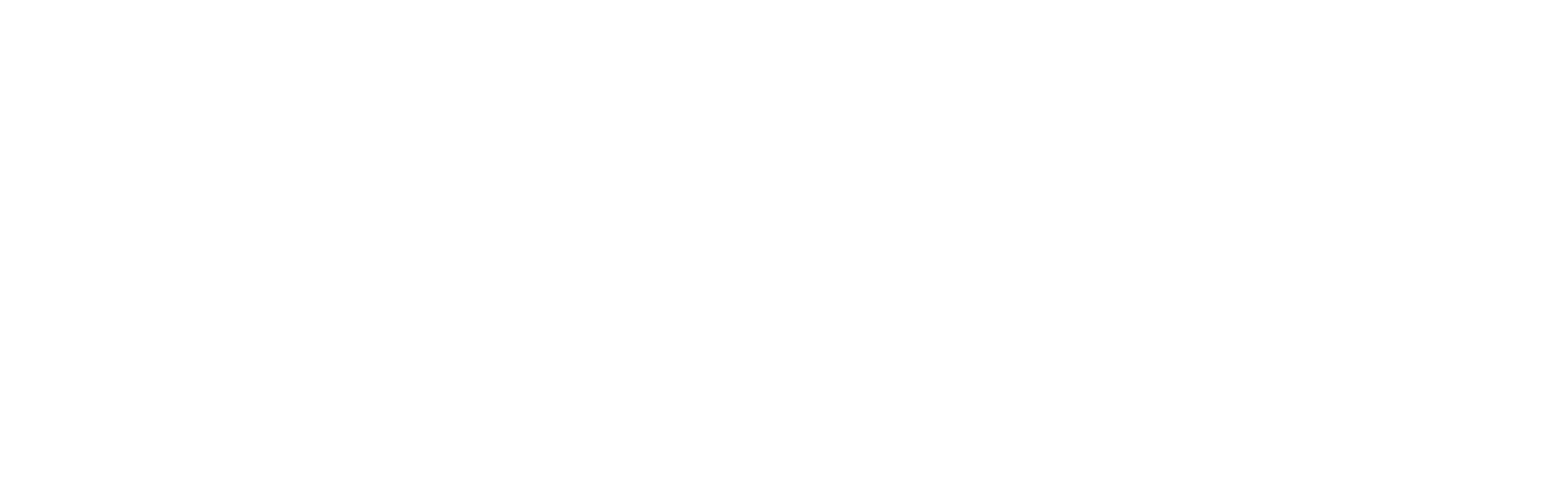


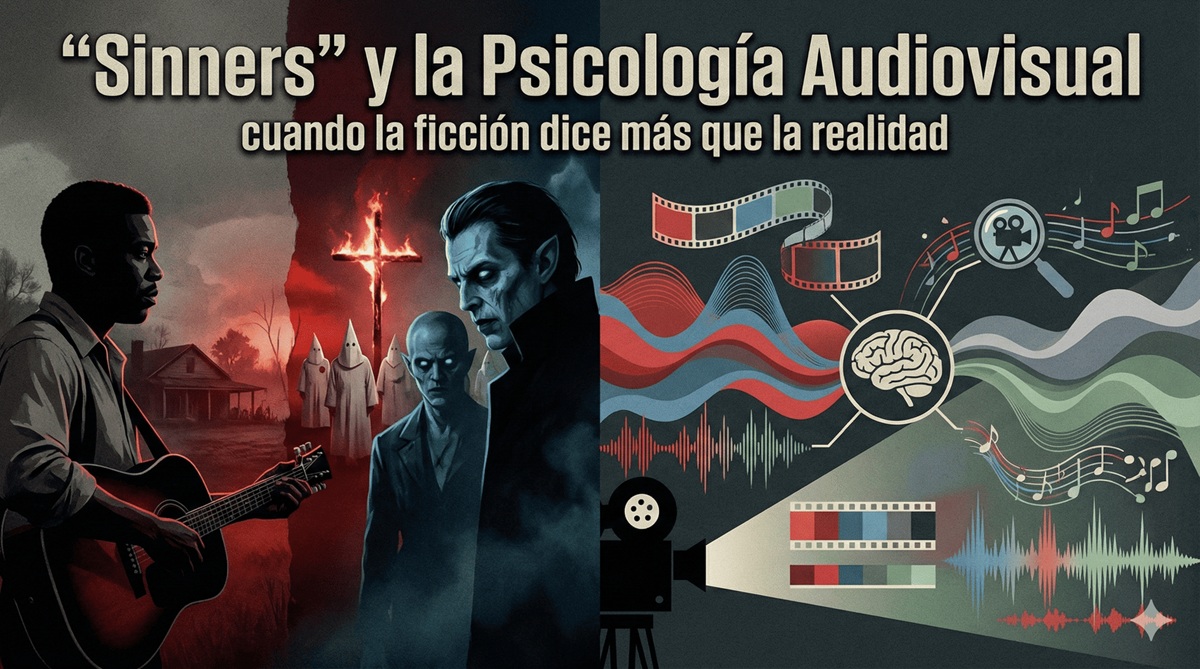
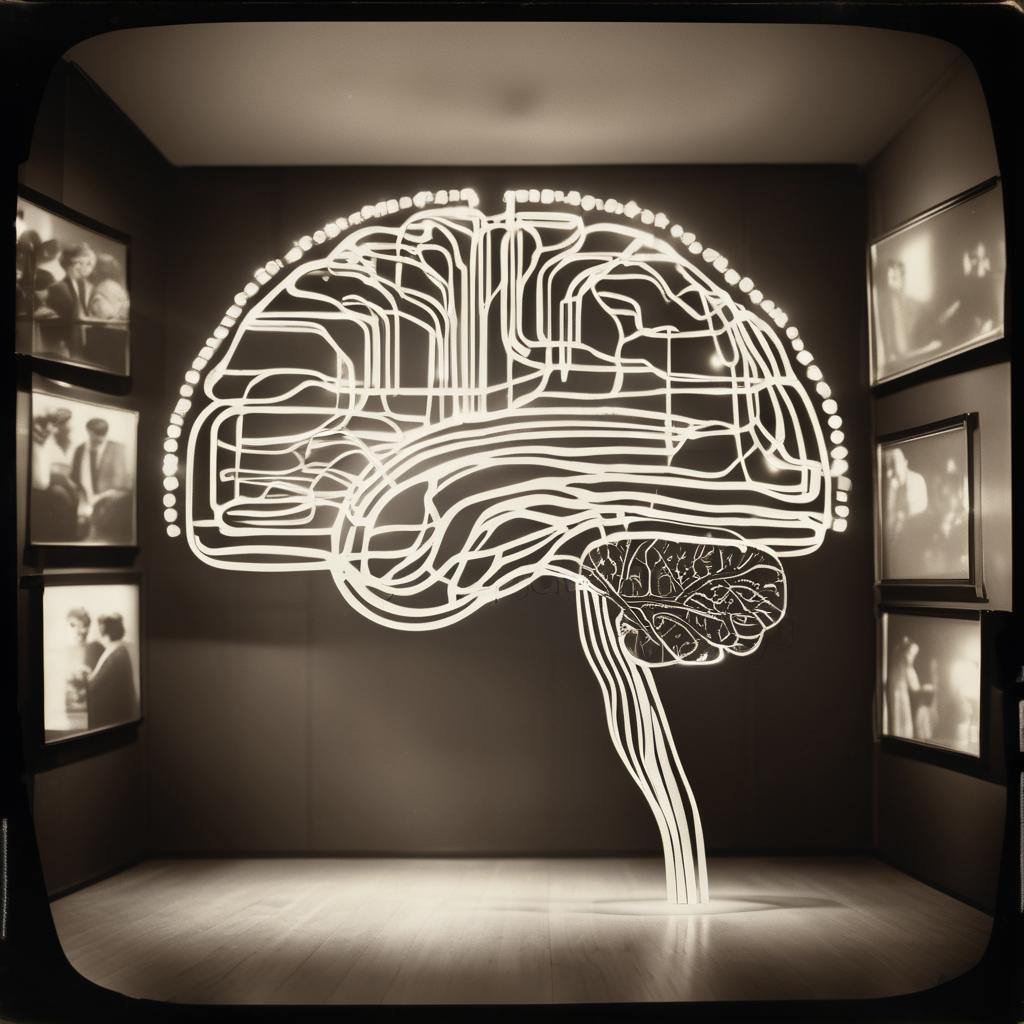

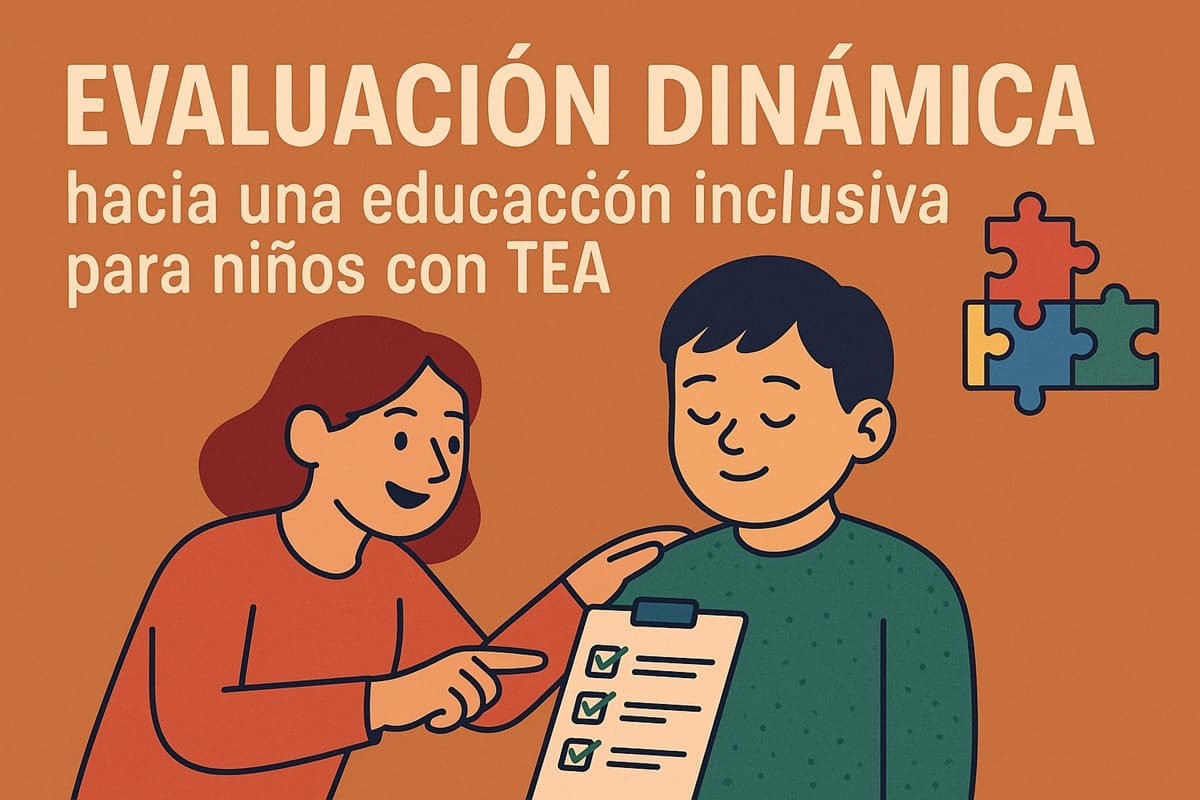

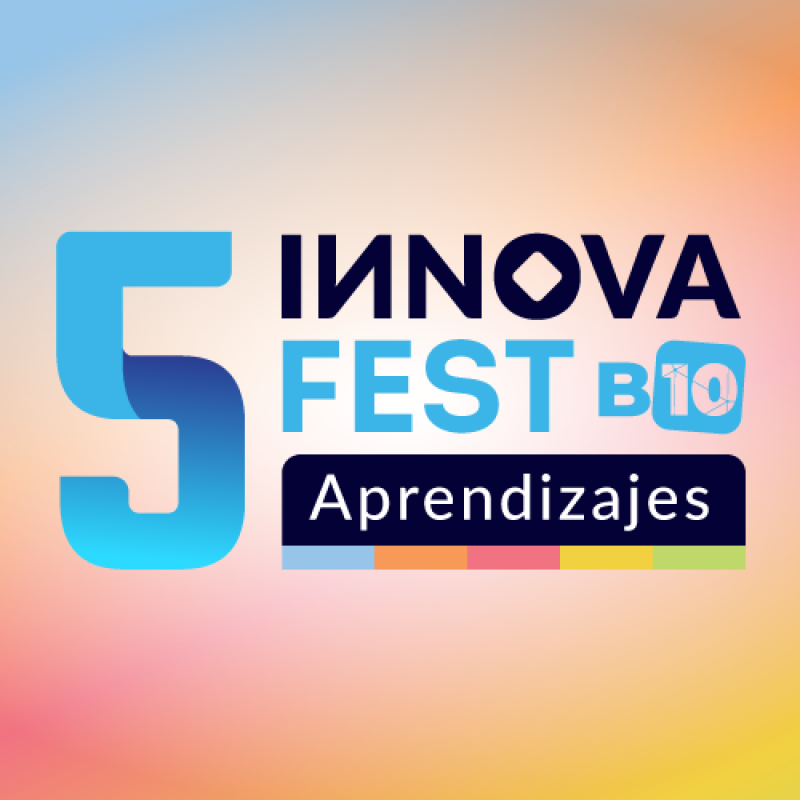
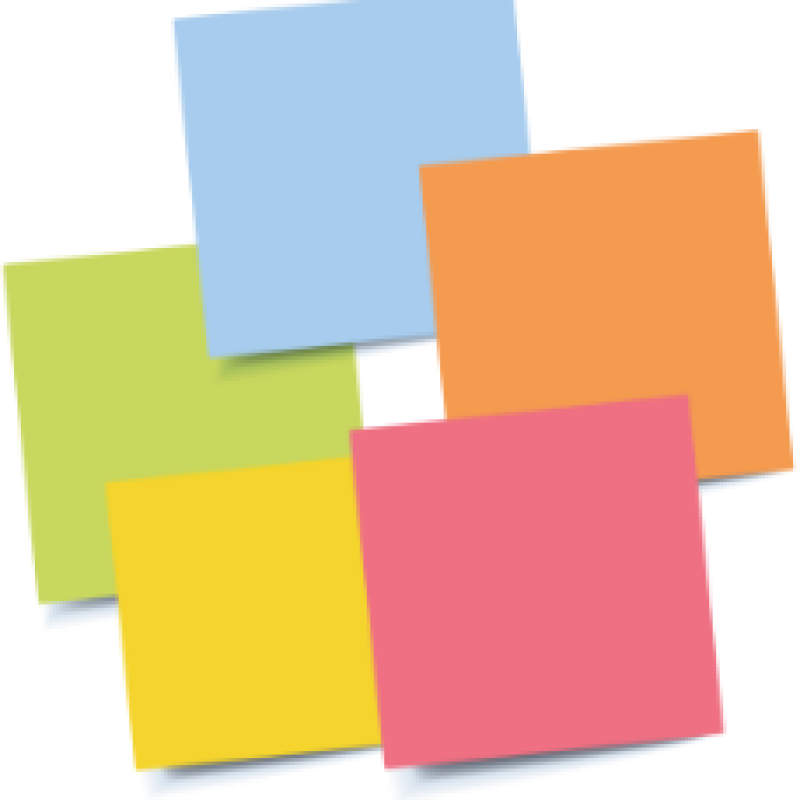






Comentarios
Excelente propuesta