Cuando se habla de justicia de género, es común centrarse en temas como la igualdad salarial, los derechos reproductivos, el acceso a cargos de poder o la participación política; sin embargo, existe una dimensión más silenciosa e íntima que a menudo es ignorada en los debates jurídicos: el derecho de las mujeres al autocuidado.
Durante siglos, a las mujeres se les ha educado para cuidar de otros, se espera que sean madres incondicionales, esposas comprensivas, hijas ejemplares, y enfermeras emocionales de quienes las rodean, y esta lógica no solo está arraigada en las relaciones familiares, sino también en el sistema social y jurídico que valida esa ética como natural, noble o incluso sagrada. Como señalaba Lagarde y de los Ríos (1999), citando a Franca Basaglia: “Las mujeres hemos sido definidas ontológicamente como seres para otros”.
Lo que refleja que, desde esta perspectiva, el cuidado de sí misma aparece como un acto casi transgresor, ¿Cómo atreverse a descansar, a decir “no puedo”, a priorizar la salud mental, los proyectos personales, el bienestar emocional, cuando desde pequeñas nos han inculcado que el amor se prueba con sacrificio? Precisamente, esta tensión entre la ética del cuidado y el derecho al autocuidado es más que un problema personal; es un problema jurídico y político, porque si las mujeres no cuentan con el tiempo, los recursos, la libertad emocional o el reconocimiento social para priorizarse, sus derechos formales quedan vacíos, ¿Cómo ejercer el derecho a la participación política o al trabajo digno? si no hay condiciones materiales ni subjetivas para elegir sobre el propio cuerpo, el tiempo, el deseo.
Frente a esta problemática, organismos como la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2023) han identificado tres formas de autonomía clave que pueden ejercer las mujeres, como son: la física, la económica y la de toma de decisiones. Y aunque estas son, sin duda, importantes, hay un componente transversal que las atraviesa a todas, el autocuidado como prerrequisito para cualquier autonomía, ya que no es posible decidir, construir proyectos de vida o sostener una economía propia si el “yo” está completamente volcado hacia los otros.
Por lo tanto, este mandato de cuidado no viene solo; viene acompañado de culpa, uno de los mecanismos más eficaces de control. Como plantea, (Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo – CLOC y La Vía Campesina, 2012) la opresión de género no solo se manifiesta en las leyes, sino también en los símbolos, mitos y creencias que definen lo correcto e incorrecto para las mujeres. Ser “egoísta”, tomarse un tiempo, decir que no, dejar de cuidar o pedir ayuda; todo eso suele estar mal visto, porque choca con el modelo de feminidad hegemónica. Pero, ¿y si replanteamos el egoísmo como derecho? Como propone Valcárcel (2009) Quizás necesitemos reivindicar una “ética del derecho al mal”, entendida no como maldad, sino como la capacidad de desobedecer un sistema que exige sumisión y sacrificio.
Para quienes estudiamos Derecho, este no puede ser un tema menor, el autocuidado debería ser entendido como un derecho facilitador, una condición esencial para el ejercicio pleno de los demás derechos. Lo cual exige revisar políticas públicas, prácticas institucionales, y, sobre todo, las narrativas culturales que aún castigan a las mujeres que se eligen a sí mismas; en un país donde tantas mujeres viven para sostener a sus familias, a sus comunidades, incluso a las instituciones, ¿quién cuida de ellas? ¿Quién les enseña que su vida también importa, que su salud mental también es prioridad, que sus sueños son tan legítimos como las obligaciones que les imponen?
El desafío del Derecho no se limita a la regulación normativa; implica también humanizar sus enfoques, reconociendo que detrás de cada mujer que “cumple” con las expectativas sociales, suele haber una historia de una mujer agotada, invisibilizada, postergada; asimismo reconocer que el autocuidado, debe ser comprendido como un acto de resistencia y un derecho facilitador para ejercer plenamente todos los demás.
La autonomía femenina no se juega únicamente en los grandes escenarios del poder, se juega todos los días en lo cotidiano, cuando una mujer se permite descansar sin culpa, decir que no, priorizarse, vivir para sí; y como estudiantes, ciudadanos, profesionales e hijos, tenemos la responsabilidad de garantizar no solo derechos, sino condiciones reales para que cada mujer pueda ser, cuidarse y decidir.
Referencias
Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (2023). Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe. Obtenido de Autonomías de las mujeres: https://oig.cepal.org/es/autonomias-0.
Lagarde, M. (s.f.). ¿Por qué trabajar hacia la autonomía de las mujeres?
Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo – CLOC y La Vía Campesina. (2012). CLOC – La Vía Campesina. Obtenido de El debate sobre la opresión de las mujeres y el concepto de género: https://cloc-viacampesina.net/el-debate-sobre-la-opresion-de-las-mujeres-y-el-concepto-de-genero.
Lagarde y de los Ríos, M. (1999). Claves feministas para el poderío y la autonomía de las mujeres: Memoria. Sevilla: Instituto Andaluz de la Mujer.
Valcárcel, A. (2009). Ética para un mundo global. Madrid: Ediciones Santillana.
T0 dieron "Me gusta"Publicado en Antropología y Género, Desarrollo personal, Psicología
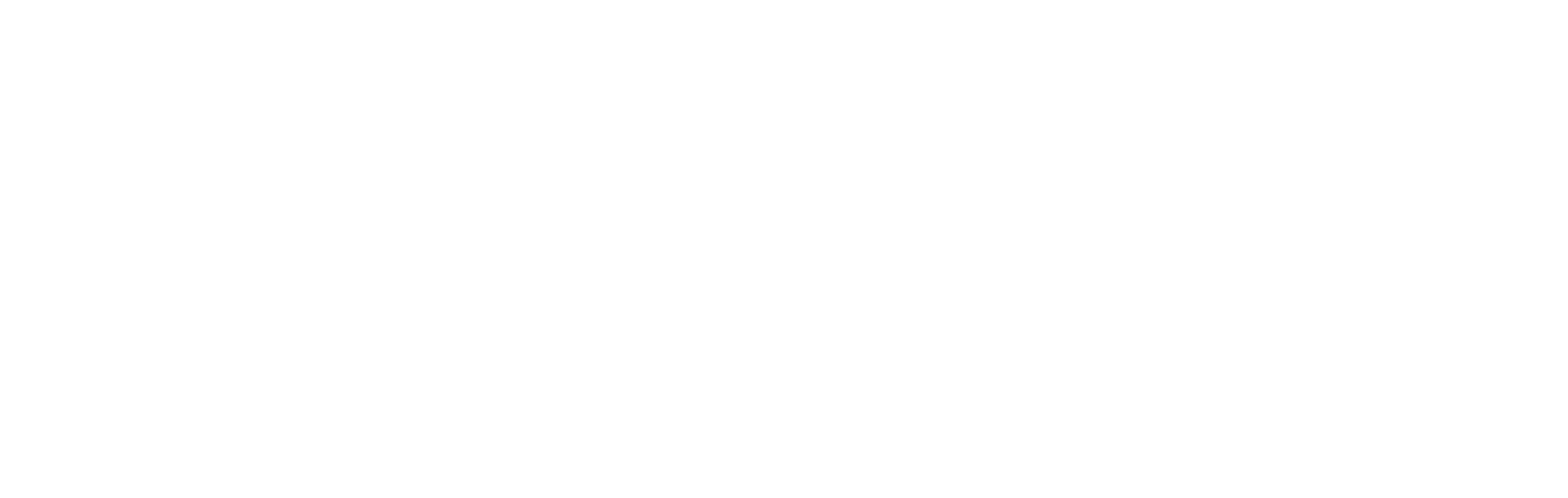
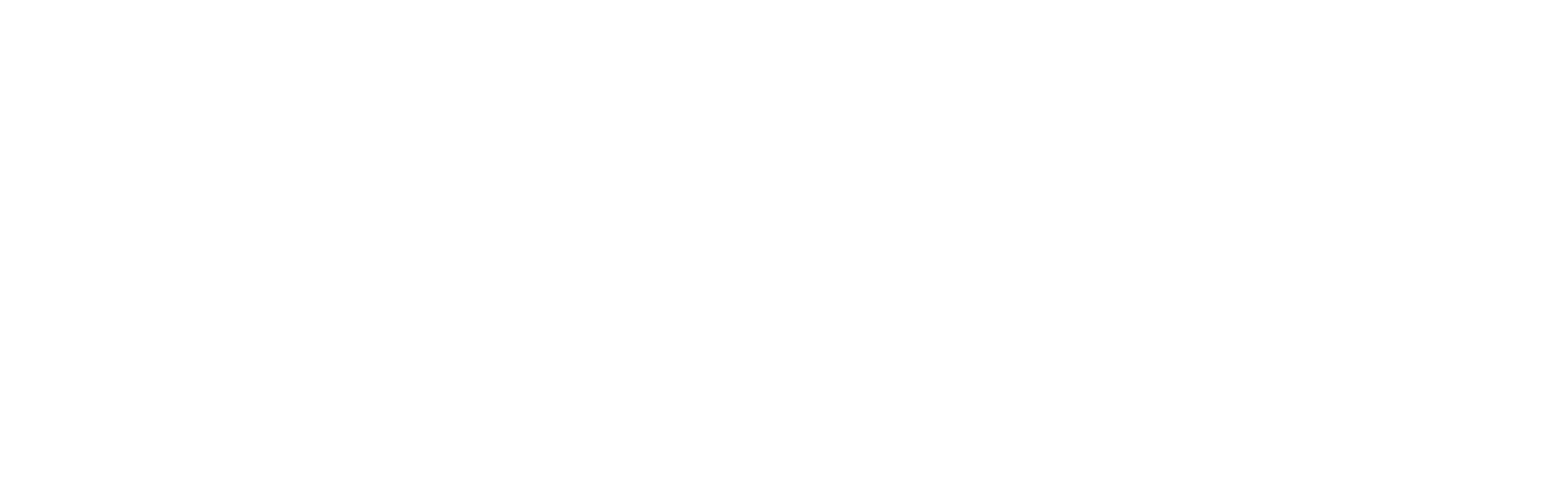
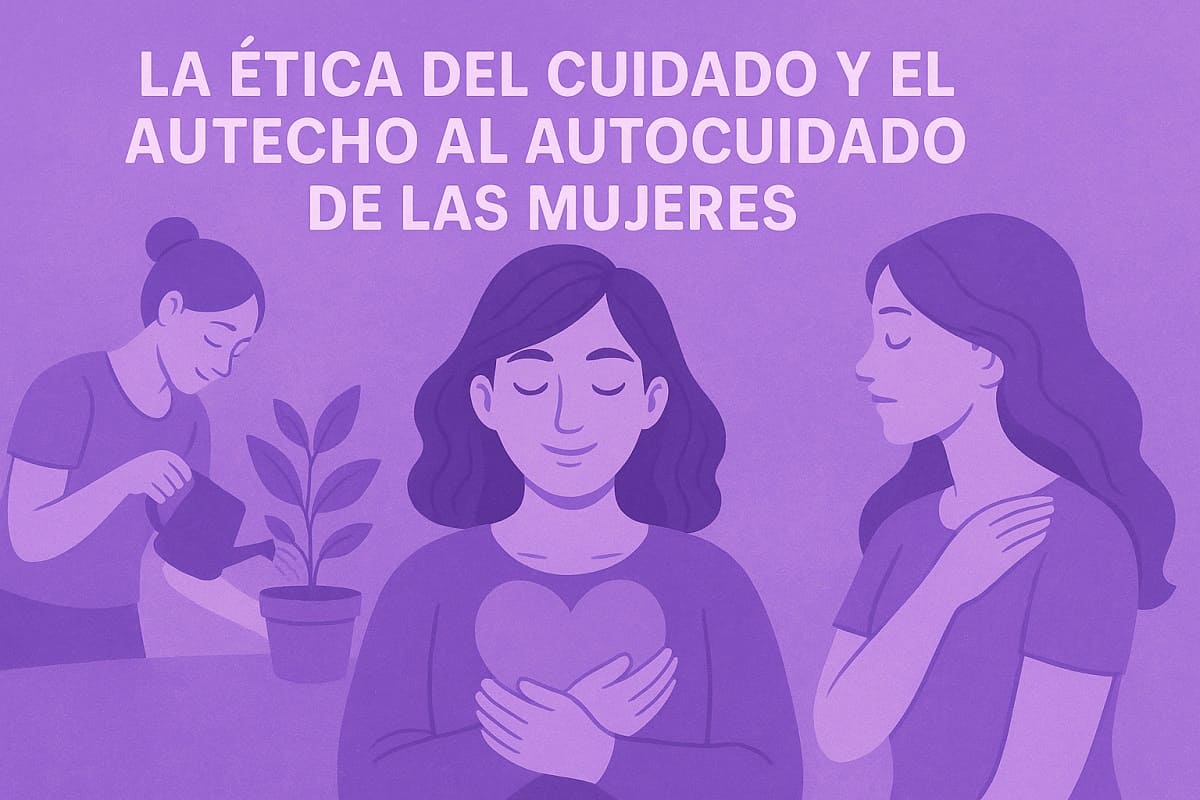
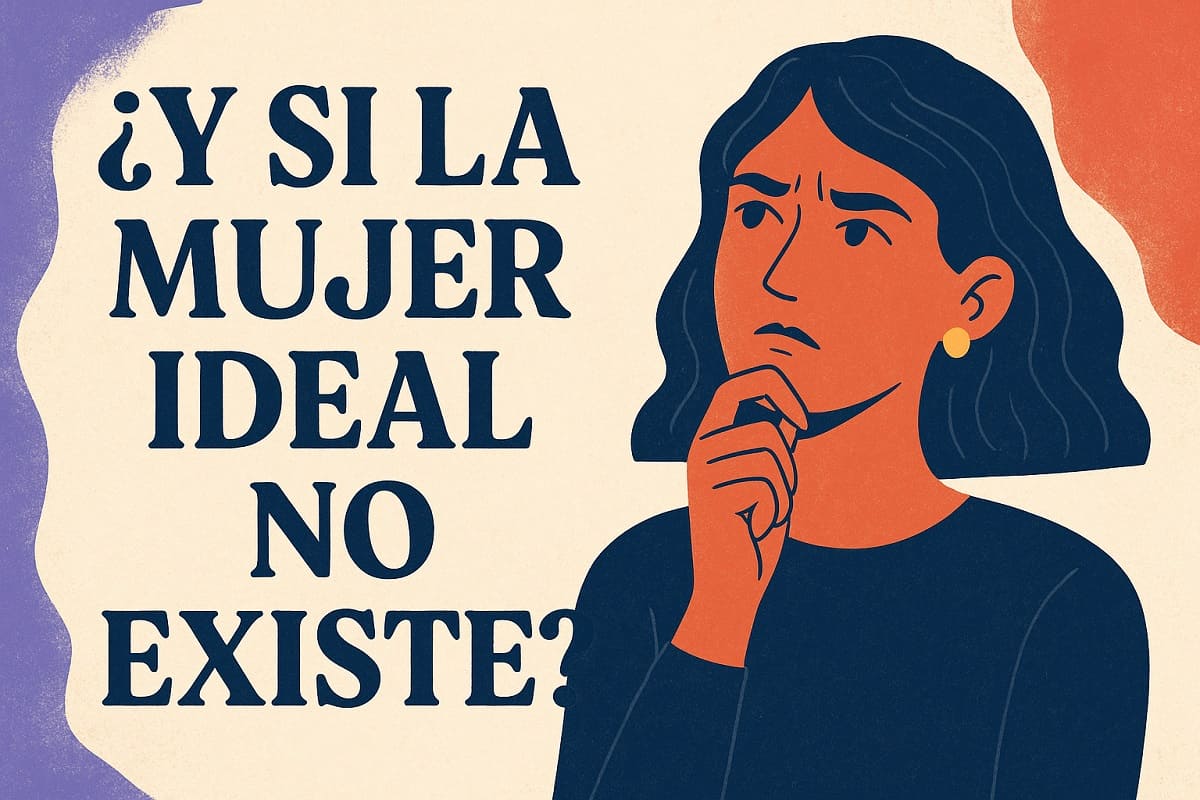


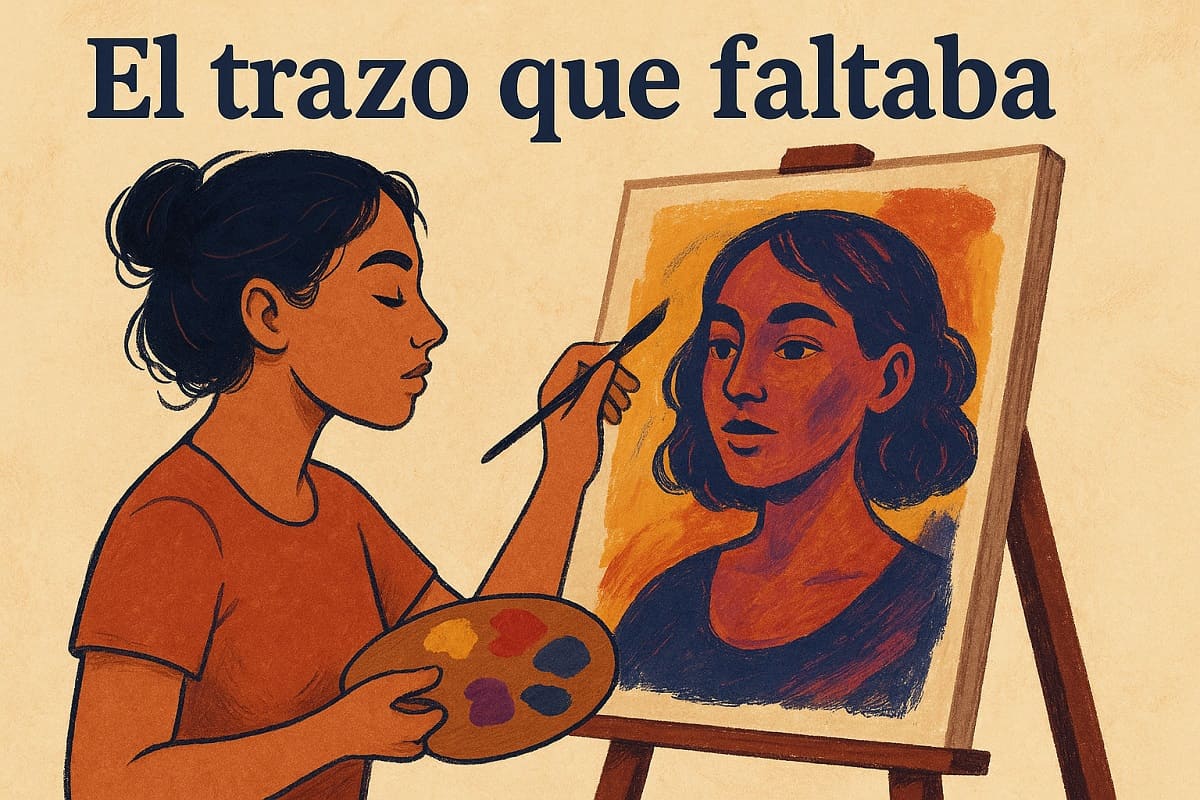





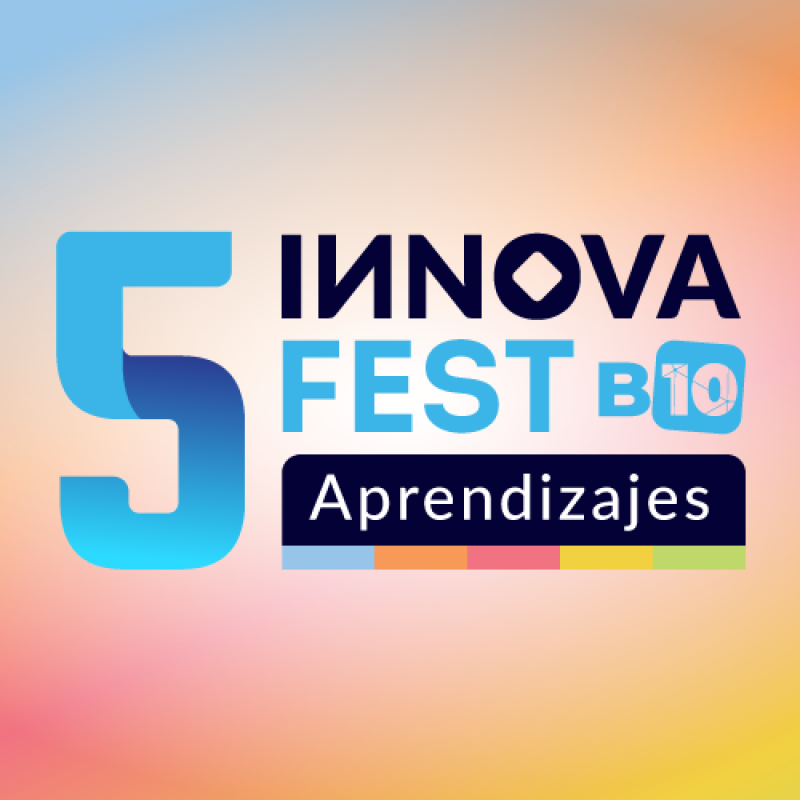
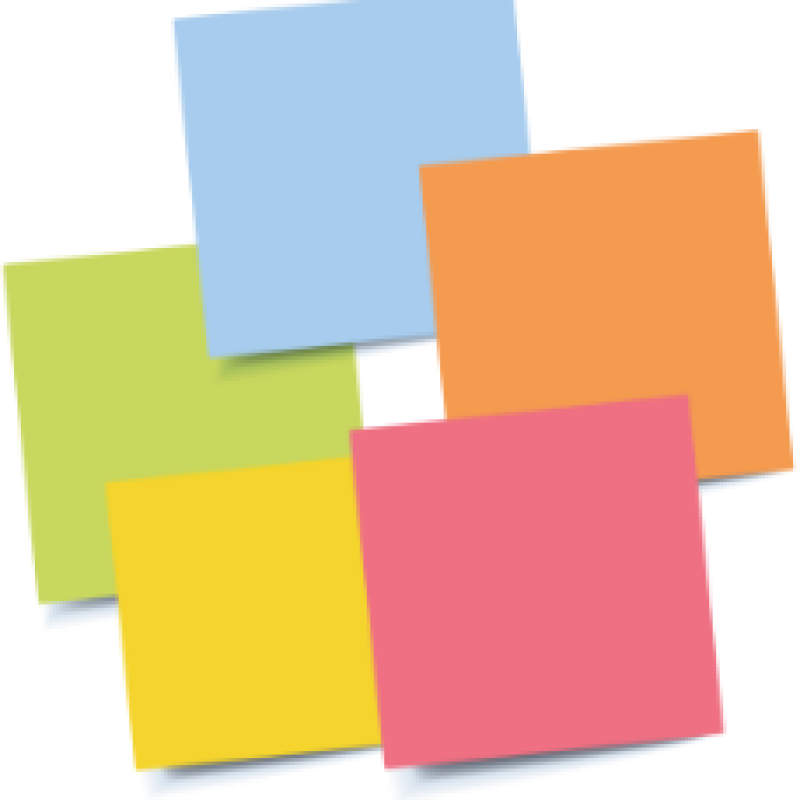






Comentarios