Somos conocedores de las dificultades que pueden suscitarse para las mujeres desde su primera infancia hasta el tránsito a la adultez, dependiendo su lugar de origen, tendrá una arista disímil con abordajes idóneos respecto al conflicto, pero la primera inquietud que nos surge al revisar los ODS es conocer si el escogido pertenece a la denominación de género sostenible o sustentable, al respecto encontramos en la literatura doctrina que no es pacifica pero la que nos lleva a inclinarnos por una posición ecléctica es la situada entre los beneficios que se reportan entre una y otra, puesto que por sustentable en atención a lo consagrado en la Declaración de Estocolmo, es un proceso por el cual se preservan los recursos naturales en beneficio de las generaciones presentes y futuras, mientras que por sostenible según lo dispuesto en la Declaración de Johannesburgo, entiende por sostenible el proceso mediante el cual se satisfacen las necesidades económicas, sociales de diversidad cultural y de un medio ambiente sano de la actual generación, sin poner en riesgo la satisfacción de las mismas a las generaciones futuras, lo anterior significa que al ser los humanos parte del ecosistema fundado en los factores bióticos y abióticos, existe una complementación entre cada una de las declaraciones citadas.
Ahora bien, en lo relacionado con el género, nos encontramos a travesando un momento de crisis, aunque los compromisos internacionales para promover la igualdad de género han dado lugar a mejoras en algunas áreas: en los últimos años han disminuido el matrimonio infantil y la mutilación genital femenina (MGF), y la representación de la mujer en el ámbito político es mayor que nunca. Sin embargo, la promesa de un mundo en el que todas las mujeres y las niñas disfruten de una igualdad de género plena y en el que se hayan eliminado todas las barreras legales, sociales y económicas para su empoderamiento, sigue sin cumplirse. ONU (2020)
https://colombia.unfpa.org/es/noticias/l%C3%ADnea-de-tiempo-sobre-mutilaci%C3%B3n-genital-femenina
De hecho, este objetivo probablemente se encuentre más distante aún, ya que las mujeres y las niñas se ven duramente afectadas por la pandemia de la COVID-19. La crisis está creando circunstancias que ya contribuyen a un aumento de denuncias de violencia contra mujeres y niñas, y podría aumentar el matrimonio infantil y la MGF. Además, las mujeres suelen asumir la mayor parte de las tareas de cuidado adicionales debido al cierre de escuelas y guarderías. Las mujeres también están en la primera línea en la lucha contra el coronavirus, ya que representan casi el 70% de los trabajadores sanitarios y sociales en todo el mundo. ONU (2020)
Las dificultades sociales para este colectivo, en atención a la pandemia se ha recrudecido tal como lo afirma The sustainable development goals report 2020, la Covid-19 agudiza el riesgo de violencia contra las mujeres y los niños, en el entendido que deben compartir casa y la escuela no es solo lugar de aprendizaje, para algunos niños y niñas is a safe place, libre de vulneraciones a su dignidad.
De otro lado, se afirma por la ONU (2020), que la pandemia podría hacer retroceder los progresos logrados para poner fin al matrimonio infantil y la mutilación genital femenina, también ha generado una dificultad social para las niñas y mujeres el exceso de trabajo doméstico y /o no remunerado en casa, por lo que el tiempo de descanso se ha reducido o en otros casos es inexistente.

La práctica atentatoria de la MGF, o la ablación no es solo practicada en África y Asia, también con menos incidencia la comunidad indígena Emberá Chami en nuestro país la realiza, puesto que en el marco de su cosmovisión consideran que de no hacerlo el clítoris crecería desproporcionadamente pudiendo desarrollarse un órgano copulador masculino, también en el marco de sus creencias evita la infidelidad y la promiscuidad de las mujeres en su etapa adulta. En nuestro país esta práctica está en abierta discusión entre lo que se debe considerar la autonomía de los pueblos indígenas y lo que en nuestro sentir trasgrede los derechos humanos de las niñas, toda vez que no se les permite dar cumplimiento a lo dispuesto en el ODS 5.
En otro sentido, pese a que la brecha política ha ido cerrándose, en el entendido que en la actualidad las mujeres están asumiendo cada vez más posiciones o cargos de poder, aún estamos lejos de la paridad, pues la legislación no es suficiente parar declarar la igualdad de género, se necesita el abordaje de la pedagogía social para que materialización de este aspecto pueda generar expectativas adecuadas.
Por último, se debe seguir trabajando por la autonomía y poder de decisión de las mujeres incluso sobre su salud en especial la sexual y reproductiva.
¿Ayuda el feminismo a la igualdad de género?
La respuesta a esta interrogante lo abordaremos desde la percepción del feminismo que pregona Ngozi (2012), en realidad según la autora todos deberíamos ser feministas, esto no es solo cosas de mujeres y para mujeres, es necesario que los hombres hagan parte de este comprensión para que inicien por desfragmentar o desarticular los roles que hegemónicamente le han sido impuestos culturalmente a la mujer solo por el hecho de serlo.
En este siglo XXI y en atención al cumplimiento de la agenda 2030, estamos compelidos a crear un viraje en la forma de percibir y actuar en el mundo, por ello las nuevas generaciones deben evitar criar a las niñas basadas en estereotipos de género y situarse en la línea de las capacidades y habilidades.
La invitación que nos hace esta autora y de la cual nos apropiamos por considerarla útil para la puesta en marcha del constructo del ODS número 5, es la resignificación que le debemos dar a los términos, en especial cuando la cultura juega un rol indispensable, por ello si la cultura no hace a la gente. La gente hace la cultura. Si es verdad que no forma parte de nuestra cultura el hecho de que las mujeres sean seres humanos de pleno derecho, entonces podemos y debemos cambiar la cultura. Ngozi (2012).
Conclusiones
La construcción de un mundo sin discriminaciones es posible, entiendo a quienes este tipo de labor puede resultar abrumadora, pero si no se nos permitiera crear lazos y tender puentes entre la ciudadanía, resultaría inocuo.
Así las cosas, la igualdad de género y el empoderamiento de las niñas y mujeres en lo personal consideramos desde la teoría e inclusive desde la praxis tiene muy buen manejo por parte este colectivo, aunque se hace la salvedad que no opera para todas las mujeres en todos los territorios, toda vez que en el continente africano existen países donde la reivindicación de los derechos de la mujer, apenas inicia su periodo en parvulario, pero a pesar de las dificultades sociales encontradas el relevo generacional es consciente que el desarrollo se logra entre todos y todas y por ello no pueden excluirse de ese acuerdo que supera el contrato social del señor Rousseau, la singamia que se requiere.
Por eso, queremos en estas líneas conclusivas del blog dedicarlas a reforzar la cultura ciudadana como antípoda a la discriminación con ocasión al género, donde el lenguaje asertivo, desprovisto de violencia genere espacios de conjunción de desarrollo para las comunidades, ciudades, países y el mundo.
Consideramos entonces, que la cultura ciudadana otorga así un papel clave a la ampliación de las posibilidades de comunicación, y en su versión actual reconoce también la necesidad de transformar la interacción entre ciudadanos, en dirección a una comunicación apreciativa que reconozca los avances y los logros de la ciudadanía y la ciudad; una comunicación no violenta donde sea posible que las personas comuniquen sus sentimientos y necesidades, lo cual puede llevar a elaboraciones sociales de los resentimientos causados por las agresiones que vive toda la sociedad. (Mockus 2003)., en especial cuando de temas de género se trata.
Coadyuvando, la tesis del profesor Mockus sus lineamientos son un aporte sustancial para la construcción de un mundo libre de vejámenes a la dignidad de la mujer en nuestro caso, queremos incentivar la co-construcción de ciudadanía con los formados más jóvenes, pues tal como lo señalaba Wollstonecraft a finales del siglo XVIII, sería inane emplear el cultivo de la mente solo para las mujeres, sino se vuelven participes a los hombres, recordemos que no se trata de una carrera de superioridades, es una agenda inclusiva en la que debemos reconocer la importancia del engranaje entre las personas sin distinción del género.
Así las cosas, los formados más jóvenes serán los encargados de replicar los hábitos saludables no solo con quienes se encuentran en su microsistema, sino generar un impacto a mayor escala, al estilo de interacción en redes por la ciudadanía y adecuada asunción de participación desde las instituciones educativas, donde pudiésemos crear los retos de comunidades libres de discriminación con ocasión al género.
Corolario de lo anterior, se quiere educar para la ciudadanía y para ello la principal herramienta es la igualdad de género para desarraigar esquemas mentales cuadriculados, que no dan paso a una educación intercultural, derechos humanos y solidaridad intergeneracional, en la que a través de la pedagogía social se conviertan en el fundamento de una sociedad sostenible y solidaria.
Referencias
Bernal, T. (2018). Los procesos de protección de niños, niñas y adolescentes en Colombia: Aportes de la Pedagogía Social y de la Educación Social. En F. Del Pozo (Comp.), Pedagogía Social en Iberoamérica y en Colombia: Fundamentos, ámbitos y retos para la acción socioeducativa (pp.177 – 197 Editorial Universidad del Norte.
Caride, J. A. (2017). Educación social, derechos humanos y sostenibilidad en el desarrollo comunitario. Teoría de la Educación, 29 (1), 245-272. http://revistas.usal.es/index.php/1130-3743/article/view/teoredu291245272/17350
Cortina, A. (2013) ¿Para qué sirve realmente la ética? PAIDÓS 88-116.
Melendro, M., González, Á., y Rodríguez, A., (2013). Estrategias eficaces de intervención socioeducativa con adolescentes en riesgo social. Pedagogía Social. Revista Interuniversitaria, (22),105-121. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=135031394008
Melendro, M. (2018). Educación social con “jóvenes sin tiempo”: de la dificultad social y el conflicto a la inclusión en el tránsito a la vida adulta. Pedagogía Social en Iberoamérica y en Colombia. Fundamentos, ámbitos y retos para la acción socioeducativa (pp. 72-96). Universidad del Norte.
Mockus, A. (2003). Cultura ciudadana y Comunicación. La Tadeo, 68, (106-107).
Ngozi, C. (2012) Todos deberíamos ser feministas Random House 43-53
Organización de las Naciones Unidas. (2020). The Sustainable Development Goals Report 2020. https://unstats.un.org/sdgs/report/2020/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2020_Spanish.pdf
Ramírez, C. (2008). Concepto de género: reflexiones. Ensayos, 8. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3003530
Sentencia T-030/17 (2017, 24 de enero). Corte Constitucional (Gloria Stella Ortíz Delgado, M.P.).
https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/T-030-17.htm
Serret, E. (2001) El género y lo simbólico la constitución imaginaria de la identidad femenina. UAM-Azcapotzalco.
https://imaginariosyrepresentaciones.files.wordpress.com/2014/08/ser_est.pdf
Wollstonecraft, M. (2005). Vindicación de los derechos de la mujer. (M. Lois, Trad.; 2ª. Ed.). Taurus. (Trabajo original publicado en 1792)
Recommended21 dieron "Me gusta"Publicado en Contenido, Educación, Humanidades

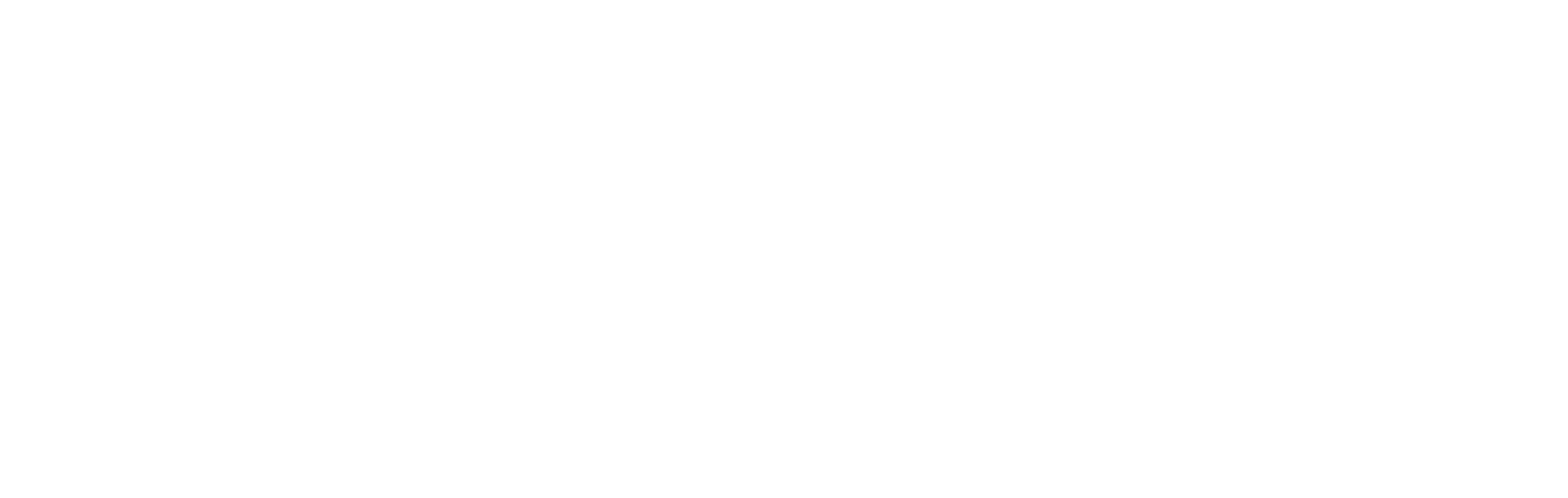
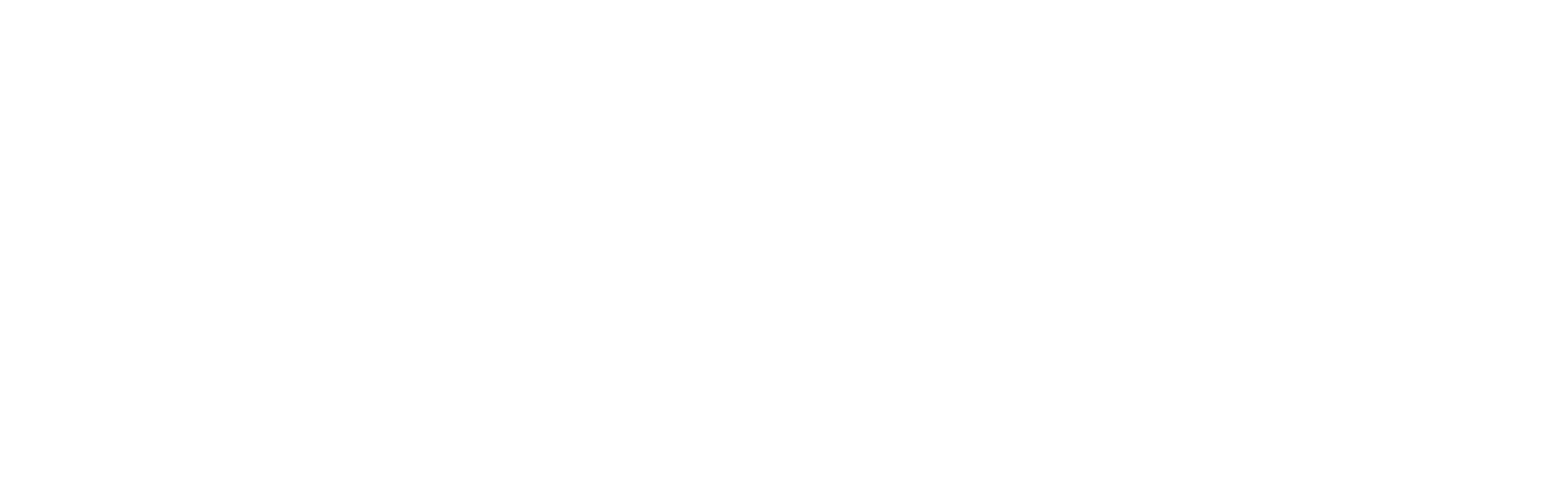
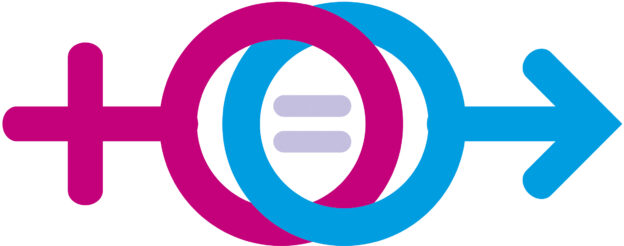
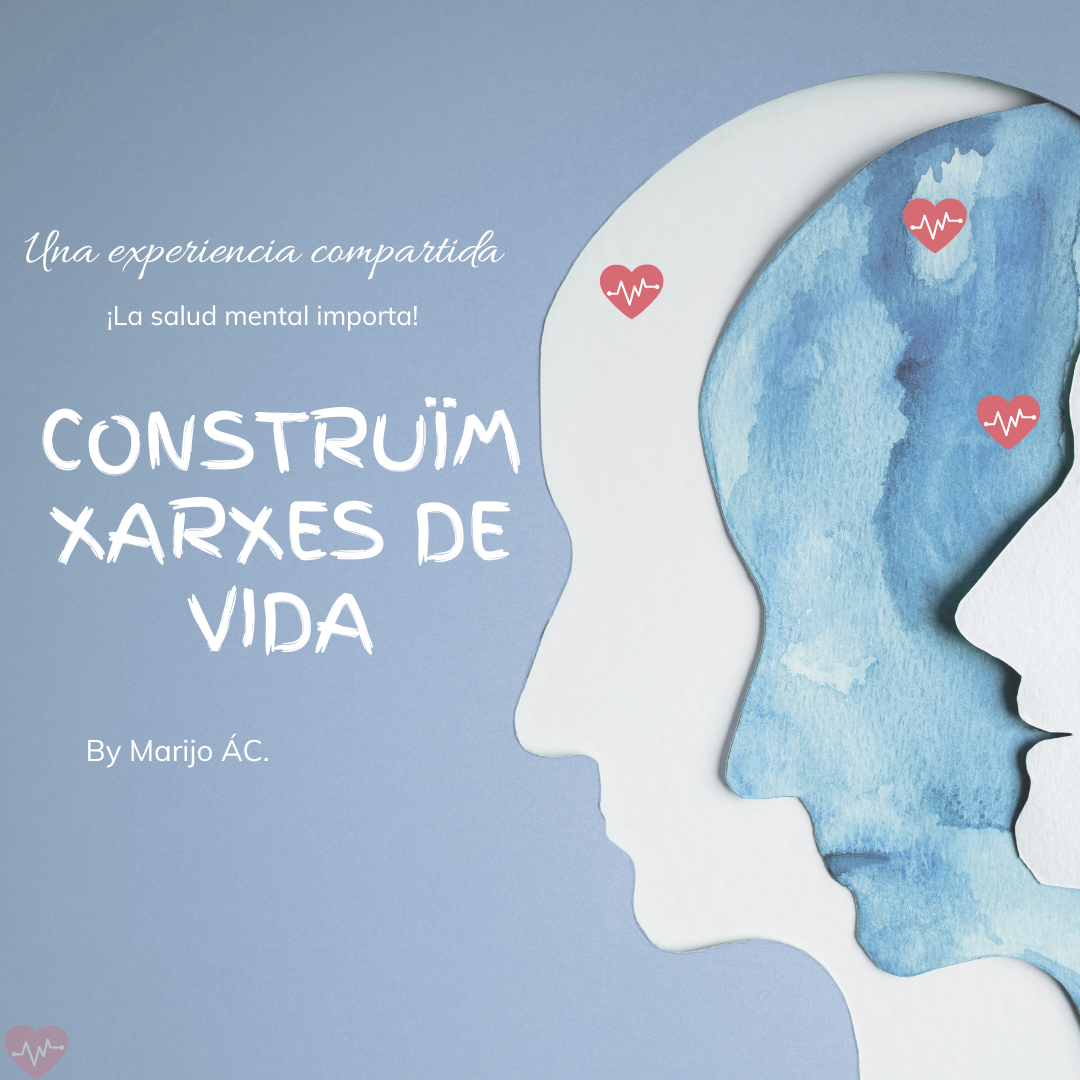

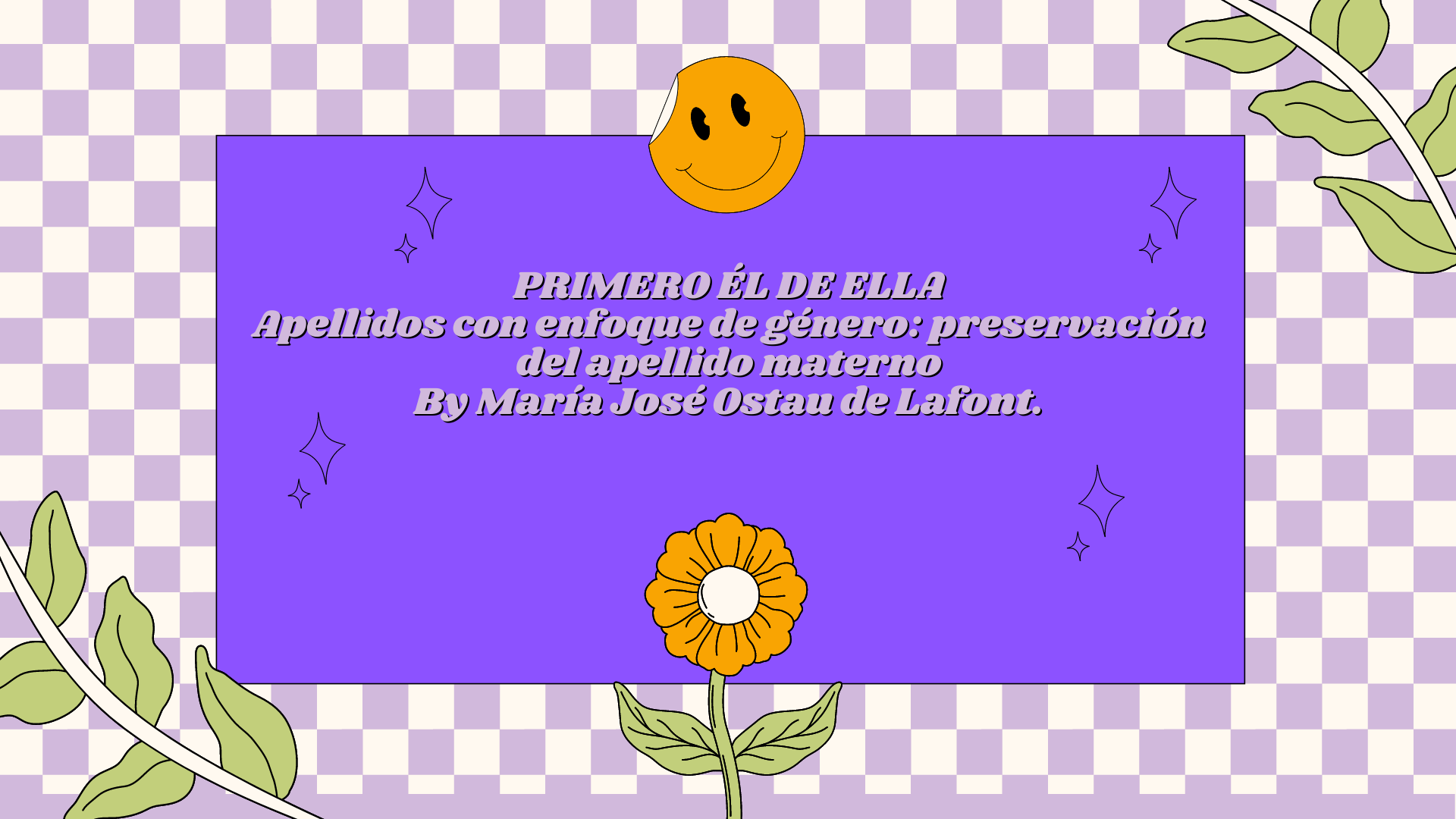
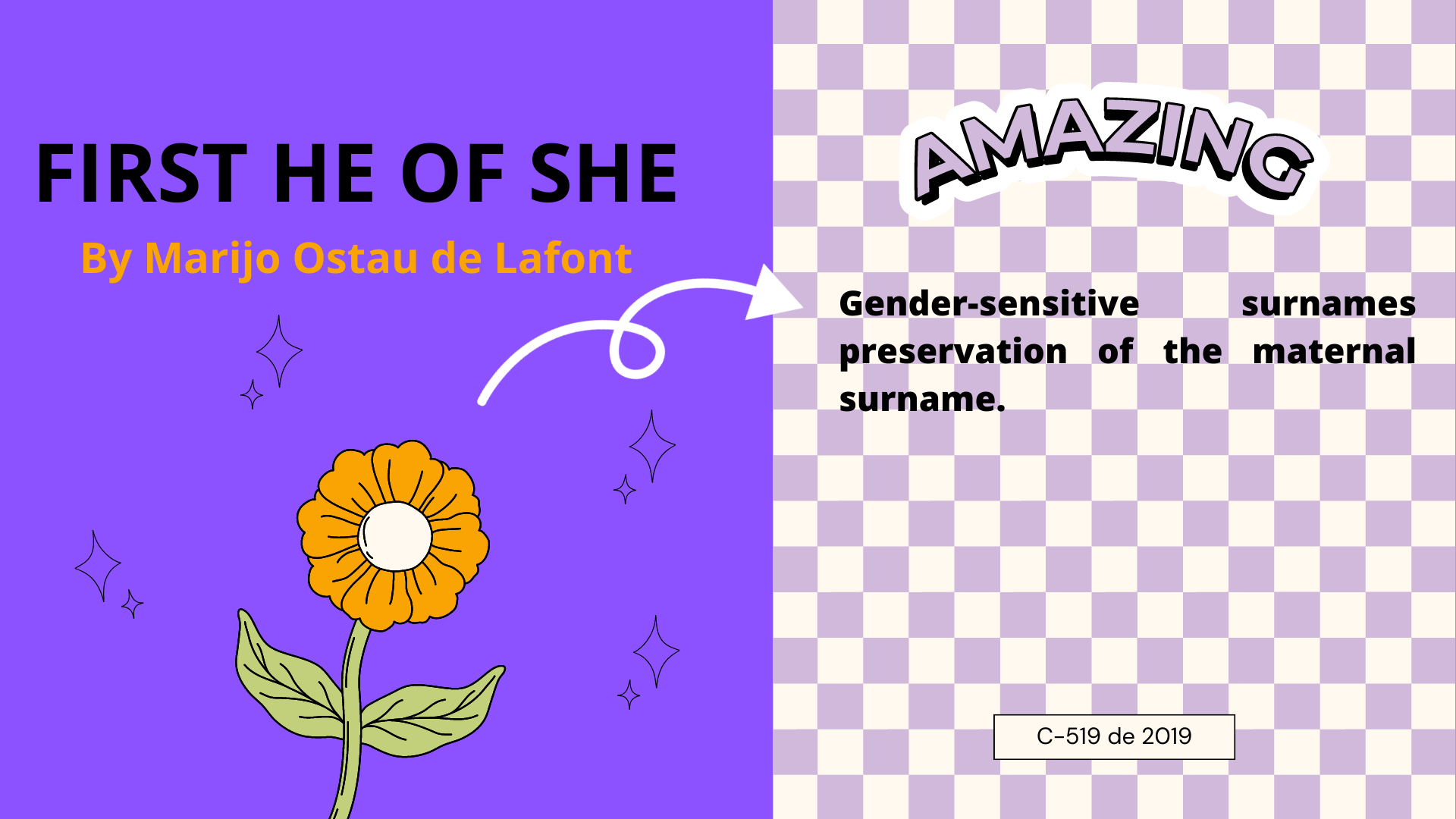
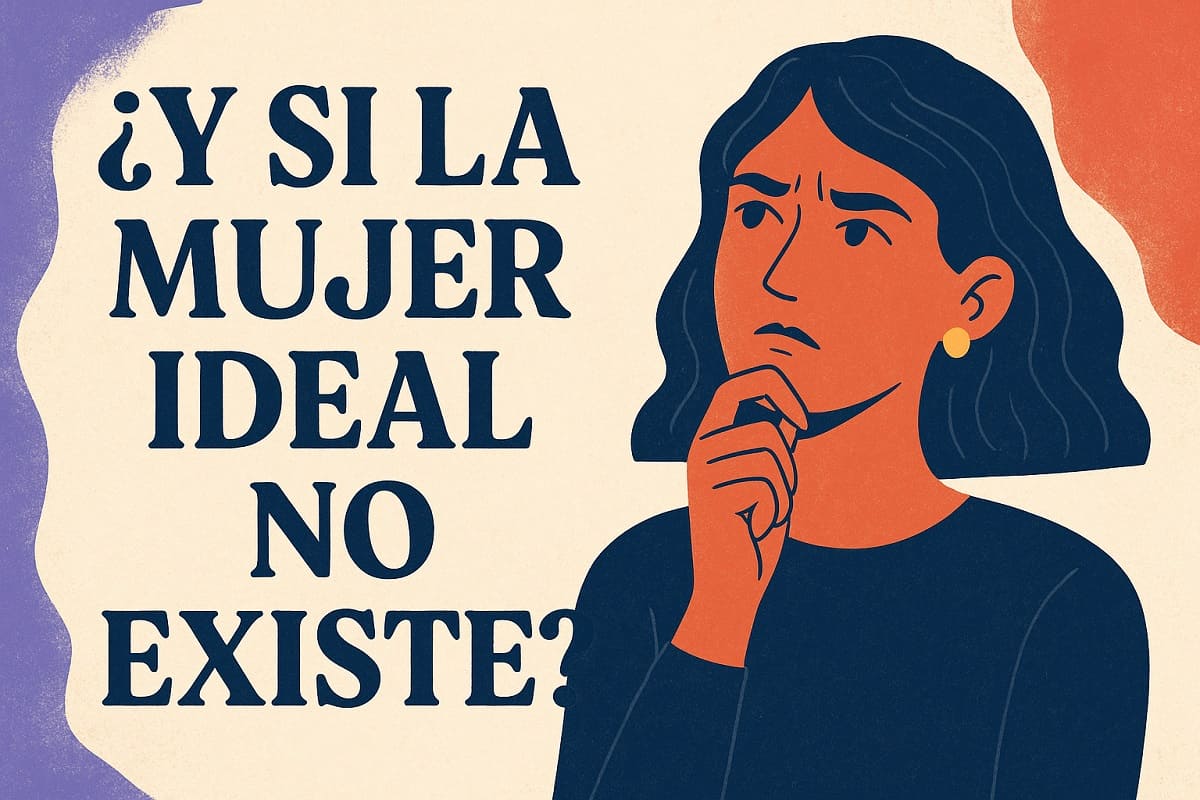


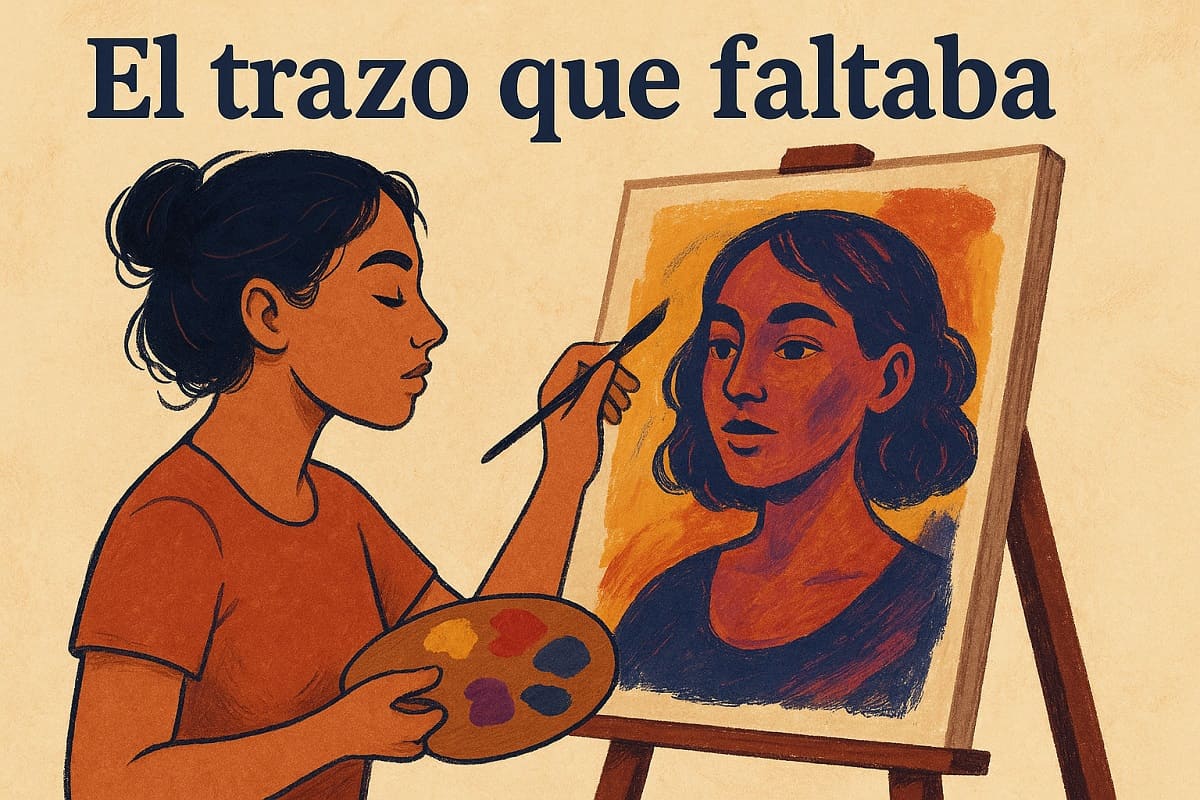





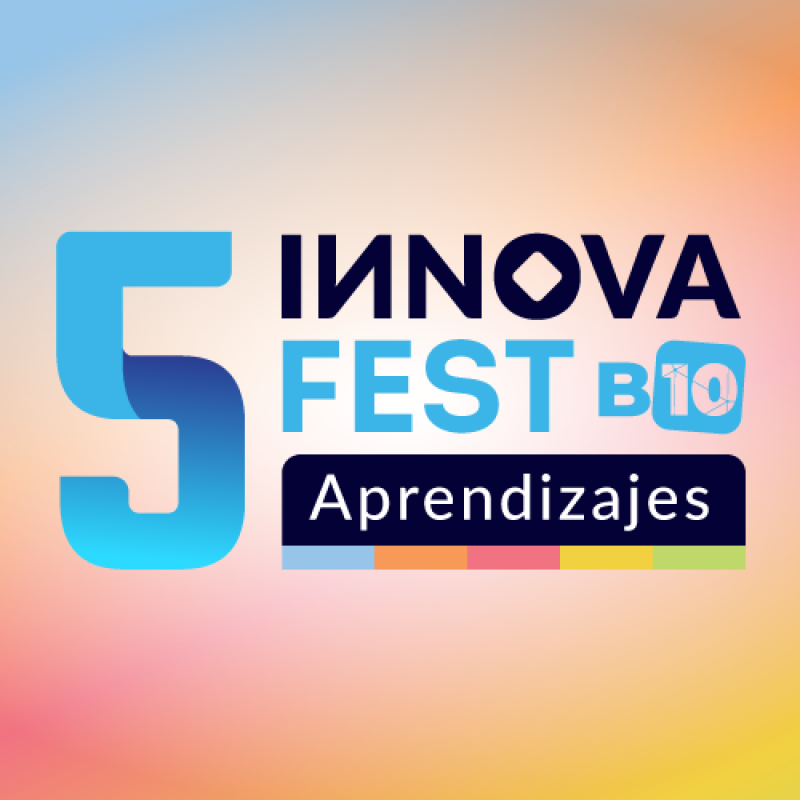
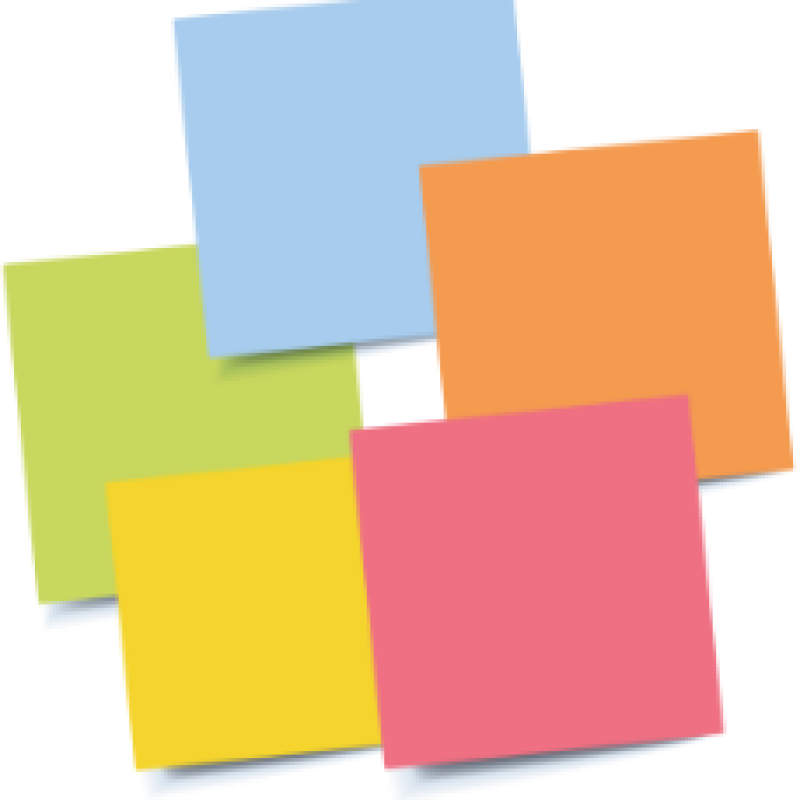






Comentarios
Si bien es claro el avance que hemos tenido a lo largo de la historia respecto al rol de la mujer en la sociedad, es innegable también el hecho de que en muchos lugares la subordinación de las mujeres es visto como algo «cultural» y, que, por ser catalogado de esa forma debe ser respetado. Con lo anterior mencionado difiero totalmente, exponiendo el argumento de que respetar lo cultural no debería ir por encima de justificar e ignorar las comunidades donde se atenta contra los derechos y la dignidad humana de la mujer desde muy temprana edad.
El sentido de pertenencia y las tradiciones propias de determinado población le permite reconocerse como semejantes y establecer un patrón de mejora respecto a sus antepasados los cuales les permitan avanzar con objetivos más equitativos, no obstante, dicho sentimiento de pertenencia y cultura no debería establecer daños contra la integridad de la humanidad.
Menciono lo anterior teniendo en cuenta hechos como: niñas que abandonan los estudios cuando se casan siendo menores de edad, como en Zambia; el acoso y la violencia sexual que padecen las niñas en países como Sudáfrica, o el impacto de la guerra en la educación de las niñas en países como Ruanda o Sudán (Ringrose y Epstein, 2015) son solo algunos ejemplos. Sin duda estos problemas son complejos y varían en función del tiempo y la geografía.
Tales hechos no deberían ser ignorados, ya que, como exponía en mi argumento, no se trata de cultura ni de tradiciones, se trata de una desigualdad marcada que, en la mayoría de los casos, afecta especialmente a la población femenina, siendo esta entendida como un género débil que nació para ser subordinado por el género masculino.
Por otro lado, se debe tener en cuenta la calidad de la educación que se le brinda a la sociedad desde sus primero años. Algunos estudios revelan que incluso las intervenciones muy tempranas pueden marcar la diferencia. Lo cual nos lleva a afirmar entonces y teniendo en cuenta lo mencionado en los blogs, que uno de los mayores retos radica en formar a personas que sean capaces de beneficiar a la sociedad creando impactos positivos y disminuyendo la brecha de la desigualdad de género, pero, ¿por qué esto es un reto tan grande y complejo?, pues, porque hay muchos aspectos a evaluar detrás de él, tales como lo social, económico, sistémico, ente otros.
Sin embargo, no podemos dejarnos llevar por el pensamiento de minimizar las acciones propias con frases como «si yo hago eso no impacta al mundo, hay muchas personas que no ayudan al cambio» «no es mi obligación luchar por los derechos de otros», ya que el verdadero cambio está en esas pequeñas (que, en realidad son muy grandes) acciones que conllevarán a la propagación de pensamientos y actitudes que nos permitan avanzar como sociedad y dejen claro que, aunque hombres y mujeres somos diferentes por naturaleza, somos iguales en equidad.
Hablando específicamente de nuestro país, somos consientes que nos regimos bajo preceptos antiguos y tradicionalistas con cierta influencia religiosa que se ve nutrido en parte por la cultura y ámbito psico-social de sus habitantes. Trayendo a colación palabras de la autora Serret, ella nos explica u pone en palabras concisas este fenómeno: «mientras que en las sociedades
con estructuras culturales tradicionales la subordinación femenina es vista como
algo natural, en la modernidad se pone al descubierto la arbitrariedad de este
mismo hecho». Y es así de simple, si bien los avances en la lucha por la igualdad de genero, por la educación de los habitantes para el reconocimientos y alto de este tipo de practicas ha sido progresivo y prácticamente masivo, este aún no es suficiente. Hay aún muchas barreras por superar, lugares a los cuales llegar y batallas que dar, porque esta no es solo una guerra de las feministas, ni de algunos individuos, es una lucha por mí, por ti y por todos los integrantes de esta sociedad, es aquella búsqueda de libertad, aquella que siempre nos quieren de una forma u otra arrebatar, y, como dijo Jean-Paul, “El hombre está condenado a ser libre”. Nosotros somos los únicos responsables de esta búsqueda de la libertad, solo es necesario que todos, por fin lo lleguen a notar. Mi invitación es a que nos movamos, a que gritemos, escandalicemos y lleguemos hasta donde no llegamos a siquiera imaginar que nos pudieran escuchar.
Si bien en la actualidad aún no se establece una completa igualdad de género, no podemos desmeritar los avances históricos que se están dando en el tema, y es precisamente gracias a esta nueva perspectiva del cuestionamiento e investigación que nos han permitido visibilizar problemas históricamente excluidos y que en la actualidad empecemos a tener cifras y construir políticas que cambien la historia para todas aquellas comunidades ignoradas, aún queda muchísimo camino por recorrer, muchos libros que leer, muchas ideas que debatir, es por esto que (especialmente) las personas que estamos en nuestra juventud, tenemos el llamado (más que llamado diría que tenemos la obligación) de seguir construyendo una sociedad donde quepamos todxs.
@malvarezc
Muy cierto y de acuerdo con lo compartido en el blog, la cultura ciudadana y los cambios sociales le han permitido a la mujer involucrase y ejercer en diferentes roles en los que anteriormente se le tenía sesgada, por lo tanto la cultura cumple un papel clave en la igualdad de género e inclusión, y esto solo se puede conseguir a medida que se desarraiguen costumbres machistas, participen todos los actores sociales, se refuercen normativas en pro de los derechos de las mujeres y se brinden todas las garantías y oportunidades a nuestras mujeres y niñas para que logren el desarrollo pleno y libre de todas sus capacidades no solo como mujer, sino como actor social, político y de liderazgo.
Es impresionante el avance que ha tenido el reconocimiento de las mujeres, no como símbolo de inferioridad o de subordinada del hombre, sino como un ser capaz de lograr cosas asombrosas, ser algo más que una madre o esposa (no esta mal casarse ni tener hijos, sin embargo, estas no deben ser jamás las únicas dos opciones), pero no debemos detenernos allí, es importante continuar y es de hecho, el feminismo uno de los caminos que podemos tomar para lograrlo, empezando por deshacernos de esos limites que nos da la sociedad o incluso nosotras mismas y buscar la igualdad de genero, hasta que no haya ninguna victima de MGF o del matrimonio infantil.